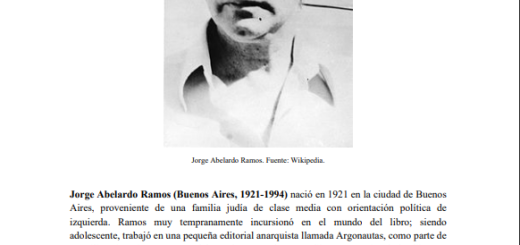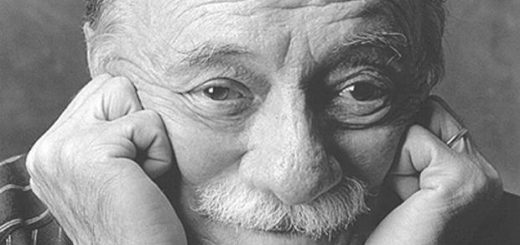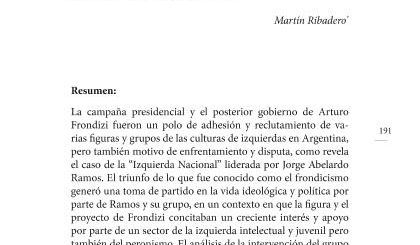Las bibliotecas perdidas de Jorge Abelardo Ramos
15/11/1996. Por Laura Ramos
Si me permiten, creo que mi papá se hubiera muerto de risa en este acto. Porque él, como el Scaramouche de Rafael Sabattini, “nació con el don de la risa, y con la sensación de que el mundo estaba chiflado. Y ese fue todo su patrimonio”.
Me parece que mi padre se hubiera muerto de risa con toda esta pompa: él era capaz de hacer cosas brutales con los libros. Partía un libro para prestarle la mitad que ya había leído a un amigo; regalaba o tiraba bibliotecas enteras, cuando ya no le servían; polemizaba con los autores desde los márgenes, con una pluma azul y en su estilo furibundo y pasional, orlado de irónicos signos de admiración.
Quiero decir que él tenía una relación muy entrañable con los libros, casi doméstica.
En una especie de principio zen creo que iba al fondo del asunto, que despojaba a los libros de cualquier categoría que lo apartara de una relación intrínsecamente utilitaria con ellos.
Creo que formaba parte de cierto tipo de determinado desprecio que sentía por la intelligentzia y el saber académico que le hacía repetir el adagio de que él, en vez de ser un hombre de letras, había preferido escribir letras para los hombres. Y tenía bibliotecas enormes que se iban renovando todo el tiempo, un circuito de libros que compraba, regalaba y perdía; eran bibliotecas circulantes en las que sólo los clásicos permanecían.
Quería hablarles de esos clásicos. Allí permanecían Balzac, Dickens, el Rojo y Negro de Stendhal en una edición que él había traducido, Borges y “Los tres mosqueteros” (y también “Veinte años después” y “El vizconde Bragelone”).
Y quería hablarle de los libros que me fue regalando desde que aprendí a leer. De “Los diez días que conmovieron al mundo” de John Reed, un libro sobre la revolución rusa bastante gordo para los nueve años de edad que yo tenía en ese momento. (Creo que lo decepcioné: me aburrió espantosamente y lo dejé por “Mujercitas”.) Con el siguiente libro ya no se equivocó: fue “La escuela de las hadas” de Conrado Nalé Roxlo. Nunca mas volvió a equivocarse, excepto con los volúmenes de poesía de Vallejo, que me regaló varias veces. Él pobló mi infancia con héroes heroicos. Me decía que yo había sido amamantada con sopa de letras.
Y no era una metáfora. Casi. La idea del alimento bajo la forma de libros viene de cuando vivíamos en Montevideo, en un barrio hermoso llamado Malvín. Mi padre viajaba cada veinte o treinta días de Buenos Aires a Montevideo en el vapor de la carrera, con varias valijas cargadas de libros. Eran libros editados por él mismo o dados en consignación por un librero de la calle Corrientes llamado Hernández, un tipo sensacional al que mi hermano y yo debemos debemos, por lo bajo, varios kilos de pan y fiambre alemán, miles de bananas y cajas y cajas de puré instantáneo.
De modo que mi padre traía estos cargamentos de montones de libros: sólo restaba venderlos. Hasta entonces, hasta ese momento en que termináramos de venderlos, debían esperar en algún sitio, pero nuestros padres no contaban con local para guardar esos libros temporariamente. Por entonces vivíamos en un departamento de dos ambientes, frente a la playa. Era un poco pequeño para nosotros, pero muy pronto los dos ambientes dejaron de ser un problema, porque empezaron a alzarse unas paredes divisorias hechas, imagínense, de libros.
Así que teníamos el living y el comedor, y cuantas más valijas cargadas de libros llegaban, más bibliotecas, es decir, más dormitorios o estudios se fueron alzando.
Las bibliotecas habían sido instaladas por nuestros propios padres. Clavos en el piso, alambres anudados. Una noche volvimos a casa un poco tarde y nos encontramos con nuestro living, comedor y estudio convertidos en un loft: se había venido abajo una enorme biblioteca.
Muchos de esos libros que decoraban nuestro departamento mientras aguardaban para darnos de comer eran unos ejemplares de colores, muy finitos, de la colección Coyoacán que había fundado mi padre (había tomado el nombre de la casa de Trotsky en México.) Con mi hermano Víctor hacíamos juegos de memoria: uno citaba el nombre de un libro y el otro tenía que adivinar el color, el número de la colección y el autor. “La cuestión judía”, decía él. Amarillo, 14, Juan Bautista Alberdi, arriesgaba yo. No, perdiste, es verde, 23, Carlos Marx, me decía él.
Fabi, nuestra mamá, los vendía a las distribuidoras, a las librerías y, en las épocas duras, también de puerta en puerta. Pero mi hermano y yo no tenemos malos recuerdos de esas épocas duras. Nos acordamos, mas bien, de los fuegos artificiales que tirábamos en la playa, de las tertulias de música, poesía y cigarrillos, de la voz de nuestro padre cantando, para despertarnos, La Internacional.
Yo no sé por qué, pero quienes lo conocieron van a entenderme porque ésa era su cualidad, él nos hacía sentir que éramos los millonarios numero uno del barrio de Malvín. Y en realidad de eso era de lo que quería hablarles.
Creo que mi padre tenía algunos rasgos de sus personajes favoritos de la literatura. La pasión, y la ambición, de Julián Sorel y de Luciano de Rubempré, el optimismo a toda prueba de Micabwer. Micabwer era un entrañable personaje de Dickens que siempre estaba a un paso de acometer una grandiosa empresa que lo sacaría definitivamente de la miseria y lo llevaría hasta la cima. Entretanto, gastaba a cuenta. A Micabwer y a mi papá, los acreedores los persiguieron toda la vida.
Sólo no tuvo deudas cuando era joven y vivía con Fabi en La Farnesina, un palacio italiano que cobijaba a los artistas argentinos en los años cincuenta; dormían allí mientras recorrían Roma en una motoneta con side-car. Pero las deudas comenzaron a morderle los pies al tiempo de las primeras luchas revolucionarias y la edición de periódicos, la impresión de libros y folletos y el alquiler de oficinas para los grupos políticos. Por entonces aparecieron los contratos apócrifos, los falsos garantes y los avenegras truhanes. Cierta vez unos acreedores contrataron a unos sujetos vestidos con frac y galera con el propósito de cobrarle una vieja cuenta. No fuimos a la prisión por deudas, como Micabwer, porque afortunadamente no vivíamos en el Londres del siglo XIX.
Como David Séchard, otro personaje, pero de Balzac, atesoraba la obsesión de tener una imprenta. Me acuerdo de varias imprentas que iba fundando, y fundiendo. Yo trabajé en todas: me enseñó a corregir pruebas a los doce años y me pagaba por pagina. Todavía me debe algunas.
Llegó a tener, con Fabi, la Librería del Mar Dulce, de la que Jauretche, su viejo amigo, era parroquiano asiduo. El negocio no era muy próspero, pero el cenáculo de amigos y camaradas se reunió en su estrecho corredor a charlar, fumar y tomar café casi todas las noches, hasta que la bomba de un grupo derechista incendió hasta el último libro.
Alquilaba locales para el partido con un entusiasmo irrefrenable y contagioso. Aquí vamos a hacer un palacio, decía, extendiendo los brazos sobre los caños rotos de un cuartucho húmedo y oscuro. Allí pondremos las máquinas más modernas, y señalaba el paso furtivo de un ratón por un agujero en el piso. Él tenía el poder de convertir las calabazas en carruajes cargados de joyas. Podemos tener este salón veneciano por un alquiler insignificante, decía.
Bueno, merced a esos alquileres insignificantes nos embargaron varias veces. Y así yo pude obtener muchísimo material para mis historias.
También hubo persistentes emprendimientos agropecuarios, como la crianza de cerdos, un tambo y un corto período de soja. Ninguno resultó un éxito económico. Estoy orgullosa de esos resultados. Un éxito de ese orden sería políticamente sospechoso. “Tengo lo suficiente para vivir el resto de mis días. A condición de que me muera mañana mismo”, citaba a Groucho Marx. Pero el no creía en la muerte. Él vivía como un joven inmortal. Era muchísimo mas joven que yo. Cuando tenía dinero era dispendioso como un rey, como un bandolero generoso. Nombraba al dinero, como Yrigoyen, “las patéticas miserabilidades”. ¿Tenes patéticas?, me preguntaba en un susurro, llevando la mano a su bolsillo, cuando yo lo iba a ver en medio de una conferencia o una reunión política.
En simultáneo a las catástrofes económicas surgieron las grandes realizaciones: dirigió decenas de periódicos y revistas, fundó varios movimientos y partidos y editó a Manuel Ugarte y a muchos de los ensayistas latinoamericanos que no encontraban editor. Nunca dejó de hacer política. Mientras eludía a los señores de la galera viajaba por América Latina dando conferencias en las universidades, tuvo una columna en el diario “Democracia” que hizo temblar a los políticos de derechas e izquierdas, y, durante largos períodos, se dedicó a escribir y repensar la historia de América Latina. Su lucha continental fundó una corriente de pensamiento que hizo un sesgo en el marxismo y abarcó a toda la Patria Grande.
Cierta vez, cuando yo tenía 13 o 14 años, nos explicó a una amiga y a mí el proceso revolucionario por el cual el mundo marchaba inexorablemente hacia el socialismo. Desgranó diáfanamente los procesos de descomposición del capitalismo, del excedente y la planificación, el problema de las semicolonias, el proletariado y las clases medias, el arribo del gobierno popular con hegemonía obrera, la cibernética, el ocio creativo, la realización de la Utopía. Era una historia tan simple y tan bella. Quiero decirles que él creía realmente en ella. Mi amiga y yo nos fuimos con estrellas y planetas girando alrededor de la cabeza.
En cierto modo el se reía de todo, y en algún sentido se reía de su condición de embajador, del protocolo y la fastuosidad. Una noche, en México, después de una recepción con unos diplomáticos muy clasistas, de espíritu pedestre, horteras, a los que escuchamos silenciosamente desplegar su estupidez, nos quedamos tentados de risa, nos quedamos riendo en el living de la embajada hasta las tres de la mañana. Con él podías reírte. Podías zambullirte en la risa y dejarla crecer. Al llegar a la embajada lo primero que hizo fue sacar los gobelinos ingleses de las paredes y llenarlas de tapices aztecas. Y nunca dejó de usar su poncho salteño. Detestaba la TV, la estrechez de miras de la pequeño burguesía y ciertas convenciones burguesas. Él nadaba contra la corriente. “Contre la courant”, así se llamaba un periódico trotskista europeo. Solía decir: si nací zurdo, judío, pelirrojo y usaba anteojos: ¿Cómo no iba a ser trotskista?
Creo que en una especie de exorcismo del lujo cuando volvió de México se fue a pasar el invierno a una tierra que tenía en Colonia, en un rancho de dos metros por dos con techo de chapa, primus y una luz eléctrica, que, como decía citando a un paisano, “es una comodidad”.
Fabi, que ahora está con él en el cielo impío de los librepensadores, observaba que cuando mi padre describía alguna nueva idea encendía las luces de un gran teatro victorioso: sonaban las trompetas en una escenografía azul y oro, los bailarines surcaban el aire envueltos en capas luminosas; cuando él se retiraba de la escena las luces se apagaban, las trompetas comenzaban a desafinar y los bailarines se convertían en unos tipejos torpes y opacos. Me parece que (citando a J.D.Salinger) desde que él se retiró definitivamente de la escena no conocí a nadie que pudiera encender las luces en su lugar.
Me gustaría despedirme como en los funerales de Nueva Orleáns, en los que los invitados se van caminando despacio, bailando, tocando melodías y cantando canciones. Creo que a mi viejo le gustaría una despedida así.
El 15 de Noviembre de 1996 se realizó un acto en la Biblioteca Nacional