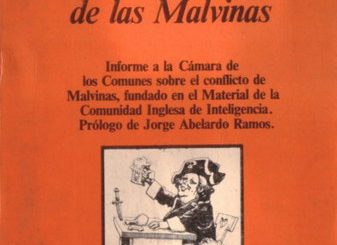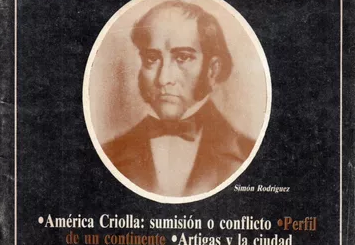Cómo vino al mundo el socialismo y dónde se encuentra
Jorge Abelardo Ramos
Mientras el Papa reflexiona sobre el Socialismo, en la Rusia de Stalin la palabra está prohibida y rondan por las calles los hermanos Karamazof.
El tema del socialismo, el marxismo, el “socialismo real”, parecía haber desaparecido de la atención mundial, centrada en el triunfo de la democracia occidental capitalista. Desde ya que incluimos en el concepto de “occidental”, también al Japón. Occidental ya no un concepto geográfico. Define al conjunto de países industriales avanzados, que en un tiempo fueron potencias coloniales, caracterizadas por su política expansiva y agresiva.
Esa política permitió a tales países “occidentales” enriquecerse, al mismo tiempo que se empobrecían los países de la “periferia”. Los occidentales encubrieron sus crímenes y saqueos con la prestigiosa mascara de considerarse “naciones democráticas”. Del otro lado, la bancarrota del stalinismo, en los países soviéticos tendió un velo de aparente olvido sobre el verdadero significado de “Occidente”.
Pero también la polvareda de ruina producida al sucumbir el sistema del stalinismo, se supone que paralizó el pensamiento político de la izquierda y de los miles de intelectuales y profesores marxistas o marxistizados esparcidos por centenares y miles en múltiples universidades de todo el mundo. Es un error. Ya estaba paralizado hacía mucho tiempo. Los del Primer Mundo estaban amodorradas en su bienestar y hacían con Marx abluciones matinales y ejercicios de estilo. En América Latina, tales intelectuales y académicos marxistas esperaban ansiosamente las novedades bibliográficas ultramarinas, así como sus antecesores del siglo anterior soñaban con la llegada de los codiciados libros franceses. Ahora siguen esperando que ocurra algo, para practicar la repetición.
Cuando nada lo hacía prever, quebró el malicioso mutismo el Papa Juan Pablo II. Pronunció palabras notables. Dijo, esencialmente, que si no había dudas sobre los aspectos perversos e inhumanos del régimen capitalista, había que establecer claramente que, según su opinión, el socialismo como concepto general y no encarnado en régimen político-social alguno) poseía un significado positivo: era la aspiración humana a la justicia, y tal sentido en nada se oponía a postulados semejantes del cristianismo.
La estupefacción de los reaccionarios fue simétrica a la de los fragmentos enmohecidos del stalinismo nativo y de los grupos náufragos en el resto del mundo, que después del colapso de la Unión Soviética, aún no ha recobrado la voz.
Pues, en efecto, las palabras del Pontífice han tocado un aspecto esencial de la discusión.
El propio vocablo “socialismo”, nacido en tiempos contemporáneos a la Revolución Francesa, suponía la introducción en el lenguaje político del siglo XVIII y comienzos del XIX, de la noción de “justicia social”, de la igualdad ante la ley, de la crisis del derecho divino a mandar, de la abolición de los privilegios reales y nobiliarios, en suma, pretendía el rol protagónico del “demos”.
Aunque ataviados con los calendarios, la nomenclatura y hasta la indumentaria de la antigüedad romana, los revolucionarios de París de 1789 pretendían, al menos una parte de ellos, el retorno a la democracia griega, vale decir, a la democracia directa, sin intermediarios, ni rechonchos diputados, comisionistas o coimeros del poder.
Pero con la Revolución Francesa ocurrió algo muy distinto a la democracia griega. En Francia, la burguesía se apoderó muy pronto del poder político y del poder económico, guardó distancia de los “sans culotte” (descamisados) y de la informe masa del pueblo. Luego, construyó una sociedad capitalista que llegó hasta abordar empresas coloniales. Algo supimos de esas empresas de rapiña cuando la flota francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires un par de veces en tiempos de Rosas. Peor le fue a Argelia, Túnez, Siria, El Líbano, Indochina y parte de Africa, para no hablar de la heroica y torturada República de Haití.
Entre tanto, dentro y fuera de sus fronteras, la igualdad y la justicia brillaban por su ausencia. Ahí fueron donde nacieron los primeros socialistas franceses, llamados “utópicos” por los “científicos” que seguirían a Marx. De todos modos, la Revolución proporcionó a los franceses un régimen parlamentario oficial el escamoteo del verdadero poder, reservado a las clases dominantes.
En cuanto a la Revolución de octubre de 1917, que irrumpe en el terrorífico Imperio zarista, exhibió banderas muy cautivantes. Realizó al principio, objetivos similares a los de la Revolución Francesa, particularmente la división de la propiedad feudal y su entrega en propiedad a los campesinos. Por cierto que se empleó una terminología diferente, pero la Revolución Francesa y sus símbolos estaban presentes en este proceso.
Sin embargo, poco tiempo después de la Revolución apareció en Rusia una nueva clase “sui generis”: la burocracia del Estado. El partido bolchevique, ya en el poder, se corrompió rápidamente e integró los cuadros de esa burocracia, asesinando a todos aquellos que pretendían continuar el proceso revolucionario. La nueva burocracia, encabezada por Stalin, usufructuó la renta nacional, despojó a los obreros y campesinos soviéticos de los logros de la revolución y estableció una dictadura terrorista sin precedentes. En la catástrofe quedó sepultada hasta la noción misma del socialismo, que ahora, nada menos que el Papa Juan Pablo II viene a rescatar en su significado originario.
Cabe añadir que una de las consecuencias perversas de la Revolución Rusa en su propagación ideológica hacia el mundo exterior, consistió en universalizar los problemas de nuestra época. Al internacionalizar las preguntas y respuestas, de un modo semejante al empleado por la II Internacional Socialdemócrata de principios de siglo, la Rusa soviética incurría en le mismo y fatal error mencionado.
Para la socialdemocracia, el internacionalismo, que colocaba en un mismo plano a los países “civilizados” que a los países “atrasados” del Tercer Mundo, de algún modo reflejaba las condiciones del mercado mundial, controlado por las grandes potencias imperialistas. Mientras que para los socialdemócratas europeos la civilización sólo podría ser el resultado del progreso económico de las grandes potencias, para los stalinistas, el “desarrollo2 de los países del Tercer Mundo únicamente podía derivarse del fortalecimiento de la URSS.
Si detrás del internacionalismo abstracto de la II Internacional, se escondían los intereses del imperialismo occidental, el “internacionalismo obrero” del comunismo stalinista no era sino la pantalla para expresar la política de gran potencia del nacionalismo ruso.
A la caída del régimen soviético, que arrastró consigo al abismo las ilusiones, fantasías y tragedias de dos siglos, solo queda en las Repúblicas soviéticas un aparato industrial anticuado, que terminará, al parecer, por transformarse en el botín de los viejos gerentes y funcionarios stalinistas, reinstaurando una peculiar sociedad capitalista.
La dictadura de Stalin sólo habría servido para incinerar las obras completas de Marx, Lenin, Trotsky, Bujarín y millones de insurrectos de la época zarista, (en muchos casos junto a sus autores) a fin de echar los cimientos de una nueva sociedad, en nombre del socialismo. El fruto de tal esfuerzo es aterrador. Pues dicha sociedad, en realidad no se estaba dirigiendo al socialismo, sino al capitalismo. Los actores de la tragedia no conocían el texto del drama que representaba ni, por supuesto, su final.
La “acumulación socialista primitiva” había sido nada más, y nada menos, que una acumulación capitalista mucho más sangrienta y horrenda que las escenas dramáticamente relatadas por Marx en “El Capital” en la revolución industrial de Inglaterra. Ni Nostradamus habría podido adivinarlo.
La nueva burguesía rusa, que sólo puede salir de los rangos del funcionario stalinista, se prepara a ocupar la escena. Un nacionalismo de perfiles zaristas, (y los propios redivivos zaristas, en las calles, con sus ajadas banderas y el retrato de Romanof) resurge, aún en las urnas, más fuerte que en la época de Nicolás II. Por las calles de Moscú vagan los fantasmas de los hermanos Karamazof y los endemoniados Stavogrines, en una “reprise” infernal. La palabra “socialismo” ha desaparecido del vocabulario ruso, y hasta el régimen jurídico-político de los “soviets”, que aún como cáscara vacía subsistió hasta hoy, acaba de ser derogado por el gendarme gran-ruso que lleva el nombre de Yeltsin.
Hace apenas 5 o 6 años, este personaje era el Secretario del Partido Comunista de Moscú, guardián de la doctrina y autoridad superior de la policía secreta. Yeltsin no ha cambiado nada. Sólo suprimió al Partido Comunista y a la doctrina, que, por lo demás, habían muerto hacía mucho tiempo.
Empresarios japoneses desean comprar para parques públicos de Tokio 70 estatuas en bronce de Lenin, arrumbados hoy en depósitos municipales de Rusia. Nunca un giro de la historia, tan rica en horrores, había proporcionado un espectáculo semejante. Frente al mutismo de los burócratas rusos y el regocijo de los capitalistas occidentales, se desarrolla ante nuestros ojos esta página de la historia mundial.
Por todo lo dicho, las revoluciones nacionales del Tercer Mundo, en la época de Perón, como en la actual, necesitaron tomar distancia de unos y otros y mirar al planeta con sus propios ojos.
Perón habló del “socialismo nacional”, los países de Africa se refirieron al “socialismo africano”, otros sectores de América Latina bautizaron como “socialismo criollo” a las aspiraciones populares de los latinoamericanos de buscar su propio camino y luchar por la unidad nacional de los Estados balcanizados del continente.
Ante el desconcierto y la perplejidad que son las características esenciales del fin de siglo, se entiende la urgencia de redefinir las palabras “socialismo” y “nacionalismo”, en la escala de América Latina. Es una gran Nación a constituir, y el fundamento insoslayable para reflexionar en un profundo viaje hacia nosotros mismos. De ahí la oportunidad con que el Pontífice ha salido a defender, de algún modo y de acuerdo a su propia visión como jefe de la Iglesia, la lucha por la justicia en este mundo, sin la cual no puede haber paz ni dignidad.