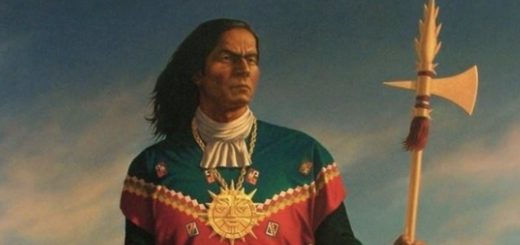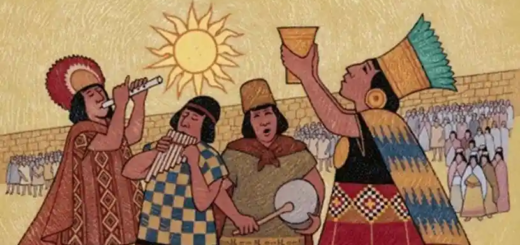El patriotismo latinoamericano: de Juana Azurduy a Natalicio González
Por Elio Noé Salcedo
Por muchos años se creyó que las mujeres no eran aptas para defender la patria. Tal vez por eso y otros argumentos de indudable raíz machista, a comienzos del siglo XX no figuraban en los registros para el servicio militar. Y por ser estos la base del padrón electoral, tampoco figuraron en la Ley Sáenz Peña como ciudadanas con derecho al voto universal, obligatorio y secreto. Aunque las mujeres pudieron votar desde 1927 en San Juan (Argentina) y a partir de 1949 en toda la Argentina.
Incluso se ha avanzado mucho en las reivindicaciones de la mujer como sujeto de derecho, no obstante, muchos prejuicios han seguido a la orden del día, como ése que pretende instalar la creencia de que bolivianos, paraguayos, chilenos, peruanos y uruguayos son extranjeros (mencionamos solo a los latinoamericanos más cercanos) y, como tales, no deben ser atendidos gratuitamente en los hospitales argentinos, por mencionar un caso de antilatinoamericanismo expreso.
La vida y lucha de Juana Azurduy da por tierra con esas pretensiones y creencias y desvirtúa los argumentos que quieren “naturalizar” o legalizar esas situaciones de discriminación contra la mujer y contra nuestra identidad y ciudadanía histórica común.
Un 3 de marzo de 1816 Juana Azurduy de Padilla, al frente de 200 mujeres indias a caballo (apodadas Las Amazonas), derrotó a las tropas españolas en el Alto Perú (hoy territorio boliviano) y liberó a su esposo, el general Manuel Ascensio Padilla, que estaba prisionero desde 1814. Después de la batalla, fue nombrada teniente coronel del Ejército Libertador de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del que era integrante con otras mujeres indias y mestizas, siendo así la primera mujer con rango militar en América y el mundo.
Curiosamente, tanto Juana Azurduy como el presidente de la Primera Junta del gobierno revolucionario de 1810, el comandante de Patricios Cornelio Saavedra, habían nacido en Potosí, territorio que después de 1825 formaría parte de Bolivia, nombre que adoptaría el Alto Perú en honor al Libertador Simón Bolívar. 200 años después, los bolivianos son estigmatizados como extranjeros, a los fines de no otorgarles los derechos sanitarios que otorga el sistema de salud pública del territorio que hoy conocemos como la Argentina.
Se desconoce que esos habitantes del suelo americano dieron sus posesiones, su sangre e incluso su vida por la emancipación de la misma y grande patria. Cabe preguntarse: ¿se le puede negar a quien comandó la Revolución de Mayo, y a una generala del Ejército Libertador –que combatió junto a Castelli, Belgrano, Díaz Vélez, Balcarce y Güemes- el derecho a la salud para sus descendientes? ¿Es eso sólo olvido o flagrante desconocimiento? “Olvidar también es tener memoria”, enseñaba José Hernández.
Recordemos que hasta 1825 en el caso del Alto Perú (Bolivia) y hasta 1828 en el caso de la Banda Oriental (Uruguay), argentinos, bolivianos, paraguayos y uruguayos formábamos parte de una misma unidad territorial, las Provincias Unidas del Río de la Plata (Virreinato del Río de la Plata, antes de la Independencia). En lo que atañe a Sudamérica -siendo solo provincias de una Nación en gestación junto con Chile, el Perú y la Gran Colombia-, en la lucha por la emancipación de Nuestra América se mezclarían hombres y mujeres de todo el territorio americano sin distinción de origen ni raza.
Juana Azurduy y la salud de la Patria
En 1810, Juana Azurduy se incorporó al ejército libertador de Manuel Belgrano, quien llegó a entregarle su propia espada en reconocimiento a su labor y la convirtió en la primera mujer en integrar el Ejército del Norte. En agosto de 1816, se unió a la guerrilla del salteño Martín Miguel de Güemes y liberó el norte de Argentina del control realista. Como comandante de un ejército de indias y criollas, apodadas “Las amazonas”, ayudó a crear una milicia de más de diez mil combatientes, dirigió varios de sus escuadrones y libró más de treinta combates para liberar el Alto Perú y el actual Norte argentino del domino español.
En la lucha por la salud de la Patria por nacer, Juana Azurduy vivió momentos extremadamente críticos, tanto que sus cuatro hijos mayores Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes murieron de hambre. Cuando esperaba a su quinto hijo, fue herida durante la batalla de La Laguna y quedó viuda cuando su esposo intentó rescatarla. El cuerpo del general fue colgado en La Laguna y la heroína, incluso en su estado, y al mando de una centena de soldados rescató el cuerpo de su esposo.
Después de perder su casa, sus hijos y su esposo, fue a vivir a Salta, en donde se cree (aunque no se ha confirmado) que en 1825 el libertador Simón Bolívar la visitó, y tras ver la condición miserable en que vivía, la ascendió al grado de coronel y le otorgó una pensión.
Juana Azuduy murió el 25 de mayo de 1862 en la provincia de Jujuy, a los 82 años de edad, en la soledad, el olvido y la pobreza absoluta. Fue enterrada en una fosa común y 100 años después sus restos fueron exhumados y depositados en un mausoleo que se construyó en su homenaje en la ciudad de Sucre.
En el 2015, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la ex presidenta Cristina Fernández la nombrarían Mariscal de Bolivia y Generala del Ejército Argentino en forma respectiva.
Monteagudo, el patriota latinoamericano
En “Bernardo Monteagudo y su patria: América Latina”, publicado en mayo de 1984, el académico mendocino Antonio Alejandro D’Angelo reivindicaba uno de los hombres de la historia latinoamericana cuya figura ha sido denigrada con acusaciones de un tenor y bajeza que, en todas las épocas, como sostuviera D’Angelo (ya fallecido), “han perseguido a todos los que quisieron que fuéramos una sola y gran Nación”. En verdad, como sostiene el intelectual mendocino, fuera de quienes se han ocupado de Monteagudo para denigrar su persona y luego condenarlo al olvido, muy pocos han comprendido su profunda significación histórico-política en la época más álgida de la revolución hispanoamericana.
En la enseñanza oficial de nuestro país, señala su defensor, Monteagudo aparece poco y nada. Y cuando aparece, lo hace sobre la base de estereotipos que nada dicen acerca de su rica personalidad y ocultan, fundamentalmente, su mayor proyección, que es lo que interesa, referida a su inclaudicable lucha por conformar la Gran Confederación Hispanoamericana.
La vida pública de Monteagudo como él mismo lo dijera, casi presintiendo su asesinato próximo –refiere el profesor D’Angelo-, transcurre entre el 25 de Mayo de 1809 cuando participa de la Revolución de Charcas, y la Batalla de Ayacucho que diera término a la dominación española. Durante esos quince años, los más duros de la etapa revolucionaria, Monteagudo participó, con la mayor energía y decisión, en muchos de los más destacados sucesos de esa gesta y en varios fragmentos de la Gran Patria: Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
José Cecilio Del Valle, gran propulsor de la unidad centroamericana citado por D’Angelo, comenta así el plan continental que Monteagudo plasmaría en su “Ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los Estados Hispanoamericanos y Plan de su organización” (1823 – 1824): “Su idea madre es la misma que ahora nos ocupa: formar un foco de luz que ilumine a la América, crear un poder que las fuerzas de 14.000.000 de individuos; estrechar las relaciones de los americanos, uniéndolos por el gran lazo de un congreso común, para que aprendan a identificar sus intereses y formen a la vuelta una sola familia”.
Muerto Monteagudo, la idea de la Confederación Americana que había brotado en su poderoso cerebro, se desvirtuó por sí sola.
Su actuación pública
En el Perú, donde termina de madurar su gran proyecto americano, tomó duras medidas contra el poder español, opulento y fuerte en la Lima de los Virreyes… que le hicieran decir a Vedia y Mitre que, si Monteagudo hubiera actuado en la Revolución Francesa “no habría sido nunca un girondino, sino un “montagnard”, un “jacobino”.
En poco más de un año de actuación en el Perú, al lado del general San Martín –refiere D’Angelo-, como él mismo lo dijera “con el enemigo a las puertas de Lima”, hizo dictar leyes que liberaron a los indios y a los negros de su servidumbre secular. Se mandó “que en adelante se llamen peruanos”. Como Ministro de Estado y Relaciones Exteriores del Perú había firmado un tratado con el enviado de Bolívar, Joaquín Mosquera, en nombre de Colombia, en el primer gran intento de reunir un Congreso Hispanoamericano, que decía: “ …la República de Colombia y el Estado del Perú se unen, ligan y confederan desde ahora para siempre en paz y guerra, para sostener con su influjo y fuerzas marítimas y terrestres en cuanto lo permitan las circunstancias, su independencia de la nación española y de cualquiera otra dominación extranjera y asegurar después de reconocida aquella su prosperidad, la mayor armonía y buena inteligencia, así entre sus pueblos, súbditos y ciudadanos con quienes deban entrar en relaciones. Que habían establecidos clara y expresivamente la ciudadanía hispanoamericana y el libre tránsito y comercio entre los Estados contratantes, fijando protecciones aduaneras y fiscales para sus productos”.
En menos de un año de Administración –agrega el profesor mendocino- Monteagudo había cumplido todos estos actos políticos, además de impulsar la marina de guerra y la mercante del Perú, necesaria para liberar el comercio y había tomado medidas proteccionistas con relación a los productos americanos, de tal modo que “los efectos importados bajo el pabellón de los Estados independientes de América, fueron privilegiados con la rebaja de un 2% y los del Perú con un 4%”.
Ante la atenta mirada de D’Angelo, uno de sus biógrafos advierte que en sus Memorias, el patriota latinoamericano “se olvidó, entre otras cosas, que a él se debía la primera escuela normal de Sudamérica; las disposiciones para dar una educación nacionalista en forma completa y nueva, en dos planes de enseñanza, ya que el funcionario se adelantó a su tiempo y puso en práctica procedimientos que la pedagogía más tarde ha consagrado. El establecimiento de un Banco Nacional, imperiosa necesidad que se hacía sentir y que si no dio resultado que era de esperarse fue debido a errores de administración o inexperiencia; las leyes que favorecía a los indios y a los negros y otras muchas cosas que realizó en beneficio del país y que no sólo le honraban como celoso servidor de la Nación, sino que ponían de manifiesto su clarividencia y su espíritu previsor”.
Dos días antes de Ayacucho -según muchos historiadores- Monteagudo redactó la circular que Bolívar remitiera a los pueblos de América española reflotando su proyecto de 1822 para reunirse en un Congreso en el Istmo de Panamá, punto geográfico simbólico de unión americana. Esa esperanza la expresaría en su famoso Ensayo: “El aspecto general de los negocios públicos y la situación respectiva de los independientes –escribirá-, nos hacen esperar que en el año 25 se realizará sin duda la Federación hispanoamericana, bajo los auspicios de una Asamblea, cuya política tendrá como base consolidar los derechos de los pueblos y no los de algunas familias, que desconocen con el tiempo, el origen de los suyos”.
A 200 años de esa frustración, digamos con el Dr. Antonio Alejandro D’Angelo que recursos no nos faltan; sí, la decisión política de nuestros pueblos de reunirse en la gran empresa común. Así, demostraremos a las generaciones por venir que patriotas como Bernardo Monteagudo no vivieron en vano.
El pensamiento martiano
«Ni el libro europeo ni el libro yanqui dan la clave del enigma hispanoamericano…”. Para José Martí, las palabras Unión, Unidad, Confederación, no eran solo palabras del diccionario español, sino el propósito probado de todo el continente latinoamericano, una vez que se hubo desatado el proceso de emancipación de España.
En el recuento de voluntades no deberemos dejar a un lado de ese fenómeno independentista y unificador a la hoy tan castigada Haití, pues ese pedazo de Nuestra América fue el primero en proclamar su Independencia de Francia, sin dejar nunca de plegarse a todos los intentos unionistas de los Libertadores americanos. Haití acogió a Bolívar (diciembre de 1815 y septiembre de 1818 nuevamente) antes de sus expediciones libertadoras a suelo suramericano.
Dicho propósito de unidad estaría presente desde el Río de la Plata hasta Puerto Rico y Cuba, la última en independizarse de España, como lo acredita con su inmolación su máximo héroe independentista. En efecto, José Martí (1853 – 1895), el gran impulsor de la independencia cubana, comulgaba con el mismo pensamiento americanista y patriótico de los demás Libertadores. A él le debemos la expresión Nuestra América, expresión rescatada de la ruina de nuestra unidad, malograda ya en la primera mitad del siglo XIX.
El gran político, poeta y pensador, muerto en combate por la independencia de su patria chica (1895), dejaba escrito: “En América hay dos pueblos y no más que dos, de alma muy diversa por los orígenes, antecedentes y costumbres y solo semejantes en la identidad fundamental humana. De un lado está Nuestra América, y todos sus pueblos son de una naturaleza de cuna parecida o igual e igual mezcla imperante (la América indoíbero-africana); de la otra parte está la América que no es nuestra… (América anglosajona)”.
En su pensamiento fundacional descolonizado y por lo mismo naturalmente latinoamericanista –como el de todo nuestros Libertadores-, Martí planteaba una de las claves para luchar con éxito contra los imperios que, no habiendo vencido por las armas, ahora nos dominan a través de la economía, las finanzas y la cultura importada: “La universidad europea –expresaba el héroe cubano- ha de ceder a la universidad americana. La historia de América ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcones de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesario. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas… Ni el libro europeo ni el libro yanqui dan la clave del enigma hispanoamericano…”. Deberían saberlo los universitarios, académicos, políticos, economistas e intelectuales del siglo XXI.
Anticipándose a la acción armada del vecino del Norte en Centro América, Panamá y el Caribe, y a la acción diplomática, económica y político-militar (golpes de Estado) en el resto de América Criolla, el profeta cubano advertía en 1891: “El desdén del vecino formidable, que no la conoce, es el peligro mayor de Nuestra América y urge, porque el día de la visita está próximo, que el vecino la conozca, la conozca pronto, para que no la desdeñe. Por ignorancia llegaría, tal vez, a poner en ella la codicia. Por el respeto, luego que la conociese, sacaría de ella las manos”.
“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera” había dicho en 1872 José Hernández.
“Una en alma e intento, vencedora veloz de un pasado sofocante”, era la advertencia de José Martí. Ese es el espíritu de la cuestión fundamental sin resolver, que recorre toda nuestra historia independiente y todo el continente latinoamericano y el Caribe: la cuestión nacional latinoamericana, cuestión que encierra nuestro mayor drama histórico y la clave de nuestro porvenir.
Ciertamente, la unión es nuestra fuerza, pero ya no es suficiente con no pelearse. Nuestra autoestima y autoafirmación efectiva resulta un requisito esencial de nuestra identidad común fundacional. No nos pueden respetar si no nos respetamos. No nos pueden conocer si no nos conocemos. No nos sacarán las manos de encima hasta hacerles conocer el verdadero rostro, fortaleza y grandeza de Nuestra América unida…
Como señalara Jorge Abelardo Ramos en una de sus obras fundamentales, “América Latina no se encuentra dividida porque es “subdesarrollada” sino que es “subdesarrollada” porque está dividida”.
“¡Que cesen los partidos y se consolide la Unión! ¡Todos debéis trabajar para el bien inestimable de la Unión!”, reclamaba la última proclama de Simón Bolívar. Unir las partes de la patria disgregada, ese es el mandato sagrado de nuestra cuna y destino común como Nación. Esa es la clave de nuestro destino soberano y bienestar asegurado.
Queda para nosotros, la generación del siglo XXI, el tercero y definitivo descubrimiento de América, acción que implica descubrir su verdadera historia y naturaleza histórica, después de varios siglos de traumática y compleja gestación. Ello impone a su vez descubrirnos a nosotros mismos como una nueva raza y civilización, como también lo intuía el mexicano José Vasconcelos a comienzos del siglo XX.
Ese es nuestro mandato actual después de 200 años de lograr la independencia política de España, lograda por aquellos que tenían en común “un origen, una lengua, unas costumbres y una religión”, y que debían, por consiguiente, “tener un solo Gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de formarse”, es decir, “una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo”, según el profético y esclarecido pensamiento bolivariano.
Natalicio González, un pensador desconocido
Si ahora mismo preguntáramos en cualquiera de nuestras Facultades, carreras o cátedras, ¿quién fue J. Natalicio González?, seguramente no habría alguien que supiera contestar esa pregunta, a no ser que fuera paraguayo o tuviera parientes en aquel país hermano. Pero si preguntáramos por algún filósofo europeo, presidente o intelectual, probablemente algunos o muchos podrían sacarnos de la duda. Semejante constatación nos pone en la huella de reconocer un fenómeno que Arturo Jauretche –fundador de FORJA y uno de nuestros grandes intelectuales nacionales- llamaba la “colonización pedagógica”, cuando las universidades latinoamericanas transitan un proceso de “internacionalización de la educación superior”.
Pues bien, ¿quién era J. Natalicio González? Natalicio González –llamado en el Paraguay el ‘pynandí tendotá’ (“guía de los campesinos”)- fue un pensador y presidente paraguayo que ejerció la primera magistratura constitucional de su país por muy poco tiempo -entre el 15 de agosto de 1948 y el 30 de enero de 1949-, pues la intriga de los sectores “democráticos” de su propio partido –el Colorado- empujó a la sublevación militar que puso fin al osado y “destellante experimento guaraní de un Estado Servidor del Hombre Libre”.
Haciendo una síntesis entre tradición y revolución, para Natalicio González, el Estado Servidor del Hombre Libre debía ser “un ente moral… a cuyo fin se impone restablecer instituciones seculares como el juicio de residencia, basado en la ley, pero no en la ley dogmática sino en aquella que se deduce de la sociedad en la que se vive”.
De acuerdo a su concepción nacional y popular, el Estado no debía ser una maquinaria como la del Estado liberal, que “se caracteriza por su esencia negativa, por el afán de restringir su actividad a meras funciones burocráticas y fiscales, sino un organismo vivo, que subvenga a su propia existencia por su acción creadora”, que “no renuncia al dominio y explotación directa de las riquezas básicas del Paraguay ni al monopolio de los organismos económicos que controlan las transacciones”.
De esa manera, y de acuerdo a las enseñanzas y sugerencias del veterano luchador Juan O’Leary y del joven y talentoso Blas Garay –tal vez lejos de Montesquieu, aunque seguramente más con los pies en su propia tierra-, Natalicio González buscaba ahondar los fundamentos del futuro Estado paraguayo, un Estado que “no se desentienda, como el liberal, del bien común, sino que lo tenga como su razón de ser”.
Se puede entender claramente por qué su gobierno de los campesinos y del pueblo paraguayo duraría tan poco, en el mismo momento que intentaban prácticamente lo mismo el general Perón en la Argentina, el general Ibáñez en Chile y Getulio Vargas en el Brasil.
Intelectual a la vez, y en contacto con los argentinos de FORJA desde su anterior exilio, le escribía a Gabriel Del Mazo: “En cuatro meses hemos realizado lo que no se hizo en 20 años”. Según refiere el historiador Roberto Ferrero, en esos cuatros meses, Natalicio “apoyó firmemente las empresas mixtas COPAR y COPAL (creadas en el gobierno anterior) para el fomento agropecuario, y mantuvo el monopolio estatal de la nafta que él mismo había establecido en su paso por el Ministerio de Hacienda en el gobierno de su antecesor; creó la Dirección de Industrias paraguayas (DIP) y las empresas estatales Administración de Empresas Fiscales (ADEP) y Administración Nacional de Electricidad (ANDE); hizo aprobar por el Parlamento la Ley de Colonización de Misiones, que modificó a su vez el Código Agrario, estableciendo la facultad del Estado para expropiar tierra privada en razón de su función social; impulsó el Crédito Agrícola de habilitación para favorecerá los pequeños propietarios; y estableció el Sistema de Colonias Agrícolas: una colonia cada 100 familias, a las que se le entregaba una casa y entre 10 y 40 ha por familia, asesoradas en sus tareas por un experto en materia agropecuaria. En el plano de la Educación y la Cultura, comenzó por elevar el presupuesto universitario a más del doble y se puso personalmente a estudiar las modificaciones a la enseñanza en el espíritu de la Reforma de 1918, implementando la enseñanza bilingüe castellano-guaraní y la vivificación del espíritu nacional”.
Tenía en sus planes, según el historiador nacional de Córdoba, ferrocarriles, caminos, un millar de escuelas en cuatro años, una represa sobre el río Tebicuary para hacerlo navegable, una gran acería, energía hidroeléctrica producida por el abundante sistema fluvial guaraní y otros planes no menos ambiciosos.
El mismo Gabriel Del Mazo escribiría lo siguiente sobre el “insigne paraguayo y americano”: “En un tiempo en que arrastradas por un afán frenético de europeización, las clases dirigentes consideraban como un infalible artículo de fe la conveniencia de copiar al pie de la letra las instituciones ultramarinas para dominar “nuestra barbarie” y para encauzar por ellas el desenvolvimiento histórico de los pueblos americanos, Natalicio González insurgió contra semejante actitud y, llevando a sus consecuencias doctrinales la empresa de reivindicación histórica con la que O´Leary valoró y realzó para siempre los rasgos del espíritu paraguayo que se ligan a los nombres del Dr. Francia y de los López, precisamente porque se engendraron en la entraña viva del pueblo, demostró la radical inadecuación de la constitución escrita a la constitución inmanente del genio nativo. Su crítica no se detuvo en el análisis de las instituciones importadas”.
Y concluía Del Mazo: “Dispuesto a concluir con la tesitura de los ideólogos que en el Paraguay, como en todos los países de América proceden desestimando y vilipendiando lo propio –para justificar el vasallaje a la civilización foránea-, González acometió la tarea de mostrar que el Paraguay es una entidad espiritual típica que se desarrolla en el tiempo histórico de acuerdo a rasgos peculiares e inconfundibles”, que no se debe dejar arrastrar por categorías ni instituciones importadas.
Ese era el legado común de esos cuatros patriotas latinoamericanos de cuatro puntos distintos de Nuestra América, que hemos querido rescatar en homenaje a su memoria.