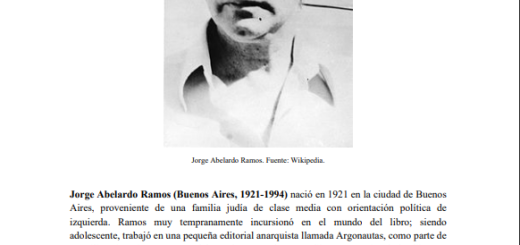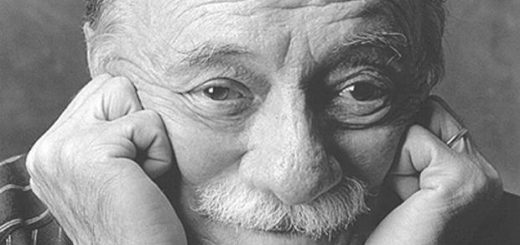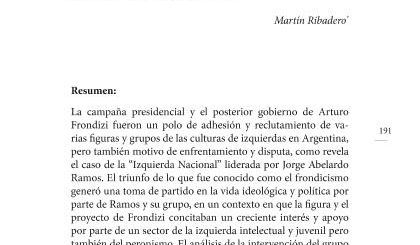En memoria de Jorge Abelardo Ramos, que no fue Kirchnerista
Por Carlos Salvador La Rosa
Regresó a la escritura dominical Carlos Salvador La Rosa, en el matutino Los Andes, de la ciudad de Mendoza. Muy interesante contenido, titulado “La oligarquía democrática”. Y un recuerdo Jorge Abelardo Ramos fue embajador en México, designado por Carlos Menem, pero muchos de sus seguidores son fervientes apologistas de los Kirchner
CIUDAD DE MENDOZA (Los Andes). Jorge Abelardo Ramos (1921-1994), el clásico historiador de la izquierda nacional, muy reivindicado por el kirchnerismo, escribió una magnífica historia argentina cuyo tomo segundo -“Del patriciado a la oligarquía”- narra el período de 1862 a 1904 de nuestra nación. Sus tesis son polémicas, hechas para el combate histórico-político de su época, pero tienen un rigor del que hoy la historia militante carece: intentan entender y valorar a los protagonistas de acuerdo a la realidad de su tiempo, sin falsas y forzadas equivalencias con el presente. Cuando el pasado se pone al servicio del presente no se entiende ni uno ni otro. Ramos quería comprender ambos y por eso su aporte historiográfico sigue siendo sustancial, se acuerde o no con él. Del patriciado a la oligarquía En el tomo del que hablamos, Ramos sostiene que el fenomenal progreso económico y cultural ocurrido en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX se debió a que la generación política encabezada por Julio Argentino Roca derrotó -con élites surgidas desde el interior del país- a la oligarquía porteña y la reemplazó por un “patriciado” federalista que impulsó como nunca el desarrollo nacional. Pellegrini, Wilde, Magnasco, Cárcano, Cané, Andrade, Hernández, y el mismo Roca, entre muchos otros, fueron en los ’80 del siglo XIX los miembros de una generación todo lo más progresista, transformadora y defensora de los intereses nacionales que se podía ser en ese entonces, dice nuestro historiador. Sin embargo, prosigue Ramos, apenas entrado el siglo XX, ese patriciado se fusionó con la oligarquía que había venido a combatir. La inmensa riqueza de la Pampa Húmeda, la tentación porteña y las intromisiones imperiales británicas, lo corrompió, política y económicamente, dejando de representar los intereses de toda la nación para defender sólo a su sector o clase social. Ramos no da una clara respuesta de qué ocurrió para que en tan poco tiempo una élite cambiara tan drásticamente de carácter, pero deja entender (como desde otras vertientes ideológicas también lo harían Martínez Estrada o Mallea) que en la Argentina profunda sobrevive algo estructural, un mal de fondo que arrastramos desde los orígenes y que nadie puede derrotar definitivamente, frente al cual, por más que avancemos, siempre retornamos al mismo lugar de donde partimos, para volver a empezar una y otra vez.
De la democracia a la oligarquía La democracia que se empezó a gestar en el país a partir de 1983 también está sufriendo una profunda transformación de sus élites. En la década del ’80 del siglo XX la tradicionalmente poderosa clase media argentina, que había sido seriamente golpeada por las políticas económicas de los años ’70, pareció querer recuperar el terreno perdido asumiendo con su protagonismo social y sus valores culturales la conducción política de la Nación. Raúl Alfonsín convocó a la rebelión contra el corporativo “pacto sindical-militar” en nombre de la Constitución alberdiana sintetizada con la democracia popular. Y en vez de una élite patricia, se forjó una élite democrática, cuyos dirigentes surgieron de la reconstitución de los dos grandes partidos, el Radical y el Justicialista, que en poco tiempo devinieron, por el número de afiliaciones, los dos partidos más grandes de Occidente. Así, de un día para otro supusimos ser la Argentina que nunca fuimos; todos -oficialismo y oposición- se peleaban democráticamente (sin considerarse enemigos, sino amistosos adversarios) para ver quién era más renovador, civilizado, republicano o constitucionalista. El sueño que Perón y Balbín imaginaron sin poder concretar en los ’70, parecía en los ’80 ser realidad. Es cierto que la democracia pudo sobrevivir, y eso quizá sea un progreso histórico, pero el mal de fondo que presintieron Ramos y Martínez Estrada siguió vivito y coleando en los subsuelos. Así, en poco tiempo, la élite democrática cambió drásticamente de carácter -como la roquista- y fue deviniendo una nueva oligarquía, por más que su legitimación siguiera emanando del voto. La Constitución que Alfonsín levantaba en sus multitudinarios actos nos sirvió como un transitorio manantial de paz después de tanta violencia, pero con ella no pudimos forjar un nuevo contrato social. Por eso ahora cada gobierno quiere tener la suya propia, aunque en realidad lo único que quieren es reformar la Constitución para destrozar dos de sus bases fundamentales: la periodicidad de las funciones y los límites al poder. La democracia quiere devenir monarquía, pero ni siquiera eso: está deviniendo oligarquía.
Los renovadores radicales y peronistas de los ’80, en los ’90 fueron dejando sus ínfulas progresistas de lado para convertirse en gerentes de lujo de la connivencia entre corporaciones económicas y populismos políticos, los que conformaron una nueva estructura de poder permanente, a la cual ya ninguna elección democrática podría desalojar de sus privilegios, los cuales continuaron incrementándose, más allá del color, el estilo o el programa de cada gobierno de turno. En los ’90, los “capitanes de la industria” (así se llamaba a los que hoy se califica como “capitalistas amigos”) que la dictadura militar gestó políticamente a través de la redistribución entre ellos del dinero obtenido con el endeudamiento externo, se aliaron con nuevos y viejos caudillos políticos, que en vez de democratizar sus provincias se fueron haciendo dueños de ellas, a través, entre otros mecanismos, de las reformas constitucionales que abrían paso a las reelecciones indefinidas y a los gobiernos de familia. Al principio de esta oligarquización, en los ’90, la élite política se conformó con ser mero testaferro de los poderes económicos fácticos, pero una década después se intentó algo mucho más ambicioso: gestar otra camada de capitalistas emanados desde el poder político (ya no con el dinero de la deuda externa sino con el de la revalorización de nuestras materias primas), pero donde esta vez la élite política no fuera testaferro de la económica, sino que los capitalistas amigos fueran los testaferros de los políticos. Se intentó la fusión plena del poder político y económico. La oligarquización total del poder. Así como aquel patriciado que devino oligarquía en apenas dos décadas, ahora una clase media constructora de democracia ha devenido oligarquía dirigida por señores feudales en las provincias y por élites enriquecidas desde la política en la Capital. Una nueva corporación que viene perdiendo toda capacidad de representar a alguien que no sea ella misma y que se dedica a tirar manteca al techo como sus antepasados liberales, pero con otras ideologías. Esto que decimos puede verificarse cuando en vez de quedarnos en la hojarasca de los discursos nos adentramos en la profundidad de los contenidos, que es donde se ve que estructuralmente la Argentina no cambia, aunque en cada década todos sus bienes públicos varíen de mano y sus ideologías parezcan del todo contrarias. La Argentina sigue funcionando exactamente igual, o sea funcionando mal o no funcionando. Somos un país estudiantina, donde el discurso y la realidad son esquizofrénicamente opuestos. Donde en la superficie todo se modifica, todo bulle, todo es acción trepidante, pero por dentro todo es igual. Ideologías revolucionarias para una estructura conservadora, donde se cambia de vestimenta creyendo que se cambia de cuerpo o espíritu. Ahora, en un nuevo paso en pos de la oligarquización del poder, a cada capitalista amigo (o ex amigo) que quiebra, el Estado le salva su empresa estatizándola. Con el “Fútbol para todos”, se intentó salvar a los clubes quebrados.
Con la excusa de la guerra mediática se mantienen empresarios fundidos con sueldos y subsidios faraónicos a militantes y burócratas a los que nadie ve, ni lee, ni oye. Cuando quiebra Aerolíneas o está a punto de quebrar YPF, el Estado las hace suyas en vez de crear nuevas estructuras. Lo de Ciccone es la summa de todos esos disparates. Una versión en pequeño de lo que se hizo en grande con casi toda la estructura económica del país. Gracia a Boudou –en el fondo un perejil– y su infinita torpeza, se desnuda el modus operandi general: una empresa privada es “ayudada” a quebrar desde el poder político para que algunos políticos se queden con ella a precio vil. Cuando los políticos la compran vía testaferros, el mismo Estado le condona las deudas, la salva de la quiebra y la llena de recursos públicos. Pero si aún así la empresa no repunta, entonces el Estado la estatiza, con lo cual salva a sus dueños de pagar por el desfalco y hace pagar la quiebra a todos los argentinos. Luego, si la empresa estatizada sigue funcionando mal, ya no tiene ninguna importancia porque se supone que el Estado no quiebra. Al menos mientras subsistan los recursos que aportan las dos grandes obras maestras del intervencionismo actual: la estatización de las AFJP y la eliminación de la autonomía del Banco Central, ambas instituciones hoy plenamente utilizadas para poner sus recursos al servicio de la estatización de las empresas quebradas por los testaferros del poder. En fin, que el “modelo” político-económico actual lo que pretende es seguir defendiendo a los testaferros privados que aún no quiebran, pero estatizando las empresas de los que están a punto de quebrar. Así no quebrará nadie gracias a la ayuda “solidaria” del Estado, vale decir de los aportes de toda la sociedad para la manutención de una clase política cada vez más poderosa económicamente pero más parasitaria socialmente. Una élite democrática devenida oligarquía.