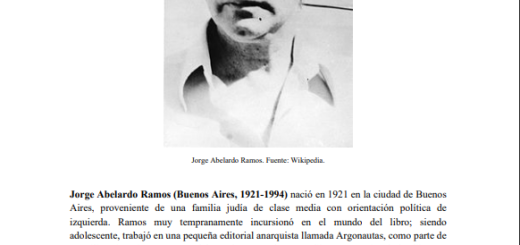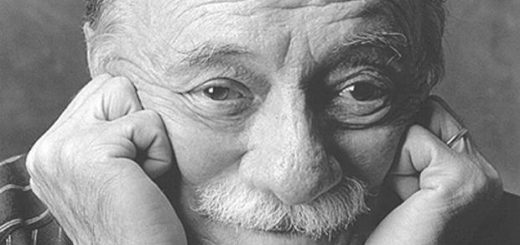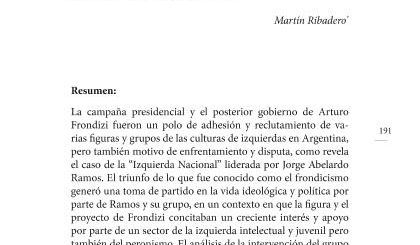Mi padre y yo
06/11/2011. Por Laura Ramos
Rehabilitado y reivindicado como uno de los intelectuales más lúcidos de América latina, Jorge Abelardo Ramos no siempre vistió los galones de la respetabilidad y el reconocimiento de sus pares. Todo llega, siempre tarde. La reedición de Historia de la nación latinoamericana es un acontecimiento que la periodista y escritora Laura Ramos, su hija, aprovecha para contar la verdadera historia del Colorado y los sentimientos que le provocan homenajes y ediciones de uno de los fundadores de la izquierda nacional.
En mi fábula de identidad ficticia, mi padre es un ser llamado a representar –cuando los manuales de urbanidad democrática dictan los buenos modales– el encono, la injuria y el sarcasmo. Para él, la diatriba fue una patria. Su aspecto –y genealogía– era el de un huésped de Auschwitz: rulos colorados, pecas, complexión raquítica, nariz judaica, anteojos tipo Ray-Ban, cuadrados y de marco negro. Sus singularidades, hasta la de escribir con la mano izquierda, se convirtieron en destino. Con la rabia que exudaba su piel hubiera podido tomar el Palacio de Invierno. ¡Si le decían Rabanito en el Colegio Nacional, antes de ser expulsado! (Expulsado por anarquista, según la leyenda heroica; por su lastimoso latín, según la leyenda negra difundida por mi abuela Rosa Gurtman.)
Historia de la nación latinoamericana –el primer libro que formuló una interpretación marxista de la historia de la América criolla, así se anunciaba en 1948– fue escrito por mi padre a los veinticinco años y publicado un año después, bajo el sello de una editorial fantasma, Octubre. El financiamiento de los gastos de impresión derivó de un procedimiento utópico-delictivo de mi abuelo Nicolás, de ideales anarquistas, que firmaba sus cartas “abrazos y R. S.” (R. S. significaba Revolución Social y las cartas provenían de la cárcel de Devoto). Mi abuelo había inventado (o usurpado) una máquina de ravioles, unas pequeñas cacerolas a presión y una técnica de recauchutaje de cubiertas, negocio parasitario de la escasez de neumáticos causada por la guerra.
La desmesura de mi abuelo –cualidad que heredó, intacta, mi padre– lo impulsó a gastar a cuenta: con los adelantos por los recauchutajes costeó avisos de propaganda del libro de su hijo en diarios de Alemania, Francia y España, además de despachos de ejemplares a periodistas extranjeros por correo marítimo. Mientras, los neumáticos perforados –que jamás se irían a reparar– dormían en la casa de mi abuelita Gurtman, su ex esposa. Mi abuelo fue acusado de defraudación y estafa y cumplió dos años de condena en el presidio, como los héroes de la literatura balzaciana que admiraba mi padre. Pero en mi familia el delito tenía un sentido no tanto jurídico cuanto político: en 1949 la Comisión de Actividades Antiargentinas presidida por el diputado peronista Emilio Visca ordenó la incautación de los ejemplares de América Latina, un país, como se llamaba entonces el libro. El hecho de que el gobierno que él apoyaba –apoyo que le valió el vilipendio de toda la izquierda– hubiera secuestrado y quemado su obra no hizo sino establecer un patrón, una medida (o una desmedida) sacrificial, suicida, de sus adhesiones y repulsas.
La práctica de sufragar las operaciones políticas y editoriales con negocios subversivos –una economía de medios que aunaba teoría y praxis– comulgaba con la criminología de Karl Marx: “El criminal rompe la monotonía y la seguridad cotidiana de la vida burguesa” (Historia crítica de la teoría de la plusvalía, 1863). El nombre de la editorial apócrifa, Octubre, en 1948 delataba su síntesis hegeliana: Perón y el Soviet, un matrimonio ignominioso para los parientes de ambas partes.
En mi fábula de identidad ficticia, mi padre se ubica en una categoría de ilegitimidad que me incluye, o mejor aún, me abraza. Esa misma fábula de linaje se extiende como articuladora de todos los campos de acción de nuestra familia: el ejercicio político y el análisis histórico como dispositivo de provocación; la defraudación de las leyes del matrimonio y la propiedad del Estado capitalista, como modo de subsistencia.
Por una cualidad ideológica o de temperamento, sus posiciones políticas fatalmente se planteaban en términos de execración y escándalo. Yo estaba atrapada entre dos lealtades: su lógica y la de los agraviados e incomprendidos por la historia –la lógica trágica de Malvinas, la de todas las causas perdidas–, y la lógica académica de mi colegio y mi universidad, que lo denostaban.
Mi táctica, como la de las organizaciones foquistas argelinas, consistía en mantener los compartimentos estancos. Ante mi padre escondía el hippismo extremo de mi madre; ante mi madrastra los exaltados enamoramientos de mi padre; ante el mundo burgués (es decir, todo el mundo), sus infracciones financieras. Y ante mí misma, las vacilaciones políticas, que no eran otra cosa que vacilaciones morales.
En estos últimos tiempos me aguijonea cierta inquietud. Un aire de respetabilidad parece querer envolver, insistente, su figura. La editorial Continente consintió en financiar la reedición de sus libros; Horacio González le rindió un homenaje en la Biblioteca Nacional; Ernesto Laclau lo mencionó como “el pensador político más importante de la Argentina en la segunda mitad del siglo XX”. ¿Se tratará menos de un reconocimiento que de alguna clase de rehabilitación, en un sentido más bien clínico del término? Pero… ¿no volverán a hacer su aparición teatral, vestidos con galera, los acreedores de la offset Rotaprint modelo R-3090 con la que imprimió el libro de Ugarte que vendió veintidós ejemplares? ¿Se presentará el defraudado garante de la ordeñadora mecánica Alfa Laval, que nunca pudo extraer ni una gota de leche a las vacas, prematuramente embargadas? Esta respetabilidad ¿acaso convocará a alguno de sus catorce camaradas trotskistas del Grupo Obrero Revolucionario, para denunciarlo por burgués?
Fuente https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-4469-2011-11-06.html